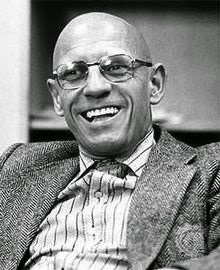|
| Zygmunt Bauman |
Si Marx y Engels, esos dos jóvenes impetuosos e irritables de la Renania, se dispusieran a escribir su manifiesto, que tiene casi doscientos años, tal vez podrían empezarlo afirmando: «Un espectro recorre el mundo, el espectro de la indignación...». Las razones para indignarse son, de hecho, numerosas, podríamos suponer, sin embargo, que un denominador común de los estímulos increíblemente abigarrados y la aún más numerosa influencia que atraen en su camino es una humillante premonición de nuestra ignorancia e impotencia, que niega la autoestima y la dignidad (no tenemos ni idea de lo que va a pasar ni modo alguno de evitar que pase). Las antiguas y presuntamente patentadas formas de afrontar los desafíos de la vida ya no funcionan, y las nuevas y eficaces formas no están en ninguna parte, o se dan en una cantidad abominablemente pequeña. De uno u otro modo, la indignación está ahí, y ha encontrado una vía para transmitirla y descargarla: salir a las calles y ocuparlas. La masa de potenciales ocupantes es enorme y crece día tras día.
Tras haber perdido la fe en una salvación procedente « de las alturas», tal como las conocemos (es decir, de los Parlamentos y las administraciones gubernamentales) y buscando formas alternativas para hacer lo correcto, la gente toma la calle en un viaje de descubrimiento y/o experimentación. Transforman las plazas urbanas en laboratorios al aire libre, donde las herramientas de la acción política dirigida a afrontar la enormidad del desafío se diseñan o avanzan dando traspiés, son puestas a prueba y tal vez, incluso, pasan un bautismo de fuego... Por diversas razones, las calles de la ciudad son buenos lugares para establecer esos laboratorios, y, por otro cúmulo de razones, los laboratorios allí levantados parecen ofrecer, al menos de momento, lo que en otros lugares se busca en vano.
El fenómeno de la «gente en la calles» ha demostrado hasta ahora su capacidad para eliminar a los objetos más odiosos de su indignación, figuras marcadas por su miseria moral, como Ben Alí en Túnez, Mubarak en Egipto y Gadafi en Libia. Sin embargo, aún tiene que demostrar, en primer lugar, que al margen de su capacidad para derribar el edificio, también es útil en el trabajo de construcción que viene después. Y en segundo lugar, pero no por ello menos crucial, si la operación de derribo se realiza tan fácilmente en países que no sean dictatoriales. Los tiranos tiemblan ante la visión de la gente tomando las calles, sin control y sin invitación, pero los líderes globales de los países democráticos y las instituciones que se preparan para asegurar la perpetua «reproducción de lo mismo», hasta ahora parecen no haberlo advertido y no estar preocupados; siguen recapitalizando los bancos esparcidos por los incontables Wall Street del mundo, independientemente de si están ocupados por indignados locales o no. Como observó agudamente el Hervé Le Tellier en Le Monde, nuestros líderes hablan de «escándalos políticos, caos bárbaro, anarquía catastrófica, tragedia apocalíptica, hipocresía histérica» (¡usando constantemente, hay que señalarlo, términos acuñados por nuestros comunes ancestros griegos hace más de dos milenios!) afirmando que se puede culpar a un país y a su Gobierno por los delitos y fechorías que han conducido a la crisis en la que ha caído el sistema europeo, exonerando al mismo tiempo al propio sistema...
Y así, la «gente que ocupa las calles» podría hacer temblar los cimientos de un régimen autoritario o tiránico que aspira al control pleno y continuo de las conductas de sus sujetos, y que podría expropiarles cualquier derecho a la iniciativa; pero esto apenas se aplica a una democracia que asimila fácilmente enormes dosis de descontento sin grandes convulsiones y absorbe cualquier tipo de oposición.
 |
| Leonidas Donskis |
Como sabemos, el término «totalitarismo suave» está en boca de muchos comentaristas. Insinúan que la Unión Europea no es una democracia, sino una tecnocracia disfrazada de democracia. Debido a la vigilancia masiva y los servicios secretos de inteligencia que citan con mayor frecuencia la guerra contra el terrorismo para exigir que nos sometamos a un control exhaustivo en los grandes aeropuertos o que debamos aportar hasta el menor detalle de nuestras actividades bancarias, sin excluir la opción de exponer los aspectos más personales e íntimos de nuestra vida, los analistas sociales tienden a describir esta siniestra propensión a despojarnos de nuestra privacidad como totalitarismo suave.
En realidad las cosas se acercan al modo en que las describen. Todos estos aspectos de la modernidad, con su creciente obsesión por controlar nuestras actividades públicas sin perder el sentido de alerta intensa cuando tiene que ver con nuestra privacidad, nos permiten asumir tranquilamente que la privacidad ha muerto en nuestros días. Como alguien que creció y fue educado en la era Brezhnev, durante algún tiempo pensé de forma un tanto ingenua que la dignidad humana se violaba solo y exclusivamente en la antigua Unión Soviética, en la que no podíamos llamar a un país extranjero sin control oficial y sin informes sobre nuestra conversación, por no hablar del control de nuestra correspondencia y de todas las otras formas de interacción humana.
Como tú mismo dirías, aquellos días pertenecen a la era de la modernidad sólida, cuando el totalitarismo era evidente, discernible, obvio y manifiestamente perverso. Por usar tus términos, en la era de la modernidad líquida la vigilancia masiva y la colonización de lo privado siguen muy vivas, pero asumen formas diferentes. En las principales distopías de nuestro tiempo, anteriormente mencionadas, un individuo es usurpado, conquistado y humillado por el estado omnipotente a la vez que es despojado de su privacidad, incluidos los aspectos más íntimos. La pantalla de televisión en 1984, de
Orwell, o informar del propio vecino, amante o amigo (si tiene sentido utilizar estas palabras cuando las modernas emociones y expresiones de una voluntad libre quedan abolidas) aparece como una pesadilla de la modernidad sin un rostro humano, o una modernidad en la que la bota militar pisotea un rostro humano.
El aspecto más horrible de esta versión totalitaria de la modernidad fue la sugerencia de que podemos penetrar en cada aspecto de la personalidad humana. Un ser humano es, por lo tanto, privado de cualquier tipo de secreto, lo que nos hace creer que podemos saberlo todo sobre él o ella. Y el ethos del mundo tecnológico prepara el camino para la acción: «podemos», por lo tanto «deberíamos». La idea de que podemos saberlo y contarlo todo acerca de otro ser humano es el peor tipo de pesadilla en lo que respecta al mundo moderno. Durante largo tiempo creíamos que la elección define la libertad; habría que apresurarse a añadir que, especialmente en el presente, también lo hace la defensa de la idea de la inconmensurabilidad del ser humano y la idea de intocabilidad de su privacidad.
Los inicios del totalitarismo líquido, como fenómeno opuesto al totalitarismo sólido y real, quedan de manifiesto en Occidente cada vez que la gente reclama reality shows en televisión y se obsesiona con la idea de perder, libremente y de buen grado, su privacidad al exponerla en las pantallas de televisión, con orgullo y alegría. Sin embargo, hay otras formas de política y gobierno mucho más reales que merecen ampliamente esta denominación. De hecho, no hay mucha diferencia entre las nuevas formas de vigilancia masiva y control social en Occidente y el divorcio explícito y manifiesto del capitalismo y la libertad en China o Rusia.
En primer lugar, el totalitarismo líquido se manifiesta en el patrón chino de la modernidad, un patrón opuesto a la modernidad occidental, con su fórmula de capitalismo sin democracia o libre mercado son libertad política. El divorcio del poder y política que has descrito ha desarrollado una versión inequívocamente china: el poder financiero puede existir y prosperar allí en la medida en que no se funde o interfiera con el poder político. Enriquécete, pero mantente alejado de la política. La ideología es una ficción en China desde que Mao Zedong fue traicionado mil veces por su partido, que dejó de ser un baluarte comunista y se convirtió en un grupo directivo de élite. Es imposible traicionar al comunismo y a la Revolución Cultural china en un grado mayor al que perpetraron los modernizadores chinos bajo el pretexto del toque mágico de la modernidad, con ayuda del libre mercado y la racionalidad instrumental.
Otro caso del totalitarismo líquido es la Rusia de Putin, con su idea de democracia controlada, equipada con el «putinismo», esa vaga y extraña amalgama de nostalgia por la grandeza del pasado soviético, capitalismo de gánsters y pandillas, corrupción endémica, cleptocracia, autocensura e islas remotas en Internet para las opiniones y voces disidentes. En contraste con la versión china del divorcio entre el capitalismo y la libertad política, la variedad «putinista» implica una total fusión de poder económico y político combinada con impunidad y terror de Estado, que se entrega abiertamente a bandas y camarillas criminales de diversa naturaleza.
Andrei Piontkovsky, célebre analista político ruso, comentarista y ensayista y una de las más valientes voces disidentes en la Rusia de Putin, describió acertadamente una sorprendente afinidad histórica entre la Unión Soviética en vísperas de la purga de 1937 y la Rusia actual, señalando que Ilya Ehrenburg había expresado el estado de ánimo de la
intelligentsia con estas palabras: «¡Nunca antes habíamos tenido una vida tan próspera y feliz!» La ironía es que los beneficios que Stalin concedió a la
intelligentsia eran solo un preludio de los horrores de la purga. «En Rusia, las cosas son asombrosamente similares a día de hoy», afirma Piontkovsky. Como Stalin, Putin sencillamente compra la
intelligentsia. Menos palos y más zanahoria. En definitiva, donde el estalinismo era una tragedia schakesperiana, el putinismo es una farsa.
* Zygmunt Bauman (Modernidad y Holocausto)